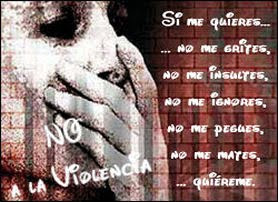Me desperté confuso, mareado, sin saber quién era o dónde estaba. Lo único cierto era que en mi mano sujetaba con fuerza un pequeño botón amarillo. Abrí los ojos poco a poco, la luz del sol me cegaba y provocaba unos dolorosos pinchazos en mi cabeza. Si supiese quién era quizás ahora mismo podría decir que estaba drogado o que me había pasado con las copas la noche anterior, pero no lo sabía. No sabía que me pasaba y eso me aterraba. Me levanté no sin esfuerzo y miré a mi alrededor. Lo único que podía ver eran unas pequeñas casas a lo lejos y el mar. ¿Dónde demonios estaba y qué hacía allí?
Caminé durante unos minutos hasta alcanzar una pequeña plazoleta, en la que huérfana de compañía se hallaba una escueta terraza. Sin saber porque me senté en una de sus mesas. Mi cabeza no dejaba de darle vueltas al origen de ese botón. Necesitaba descansar unos segundos y dejar que los recuerdos fluyesen por si solos. Únicamente así podría recordar quién era y cómo había llegado hasta allí.
Muy atento el camarero, un hombre que a mi parecer rozaba ya la ansiada edad de jubilación, me sirvió un café acompañado de unos bollos cortesía de la casa. Saboreé cada migaja como si fuese la primera comida en días y tal vez lo era. Me desquiciaba y sobre todo me asustaba el no saber nada de mí que no fuese el presente que estaba viviendo. Empezaba a refrescar e instintivamente metí mis manos en los bolsillos de mi chaqueta. Noté algo extraño en uno de ellos. ¿Una tarjeta? Lentamente la fui deslizando hacia el exterior preocupado por lo que en ella hubiese escrito. Una vez fuera, la dejé sobre la mesa. ¿ y si de verdad no quería saber que era lo que me había llevado a ese lugar y a esa situación? ¿ y si mi pasado era tan horrible que no quería conocerlo? Nadie normal acabaría en una playa sin recordar nada, simplemente con un botón en su mano. Yo no era uno más.
Después de unos instantes de indecisión la levanté y la leí. Los recuerdos fluyeron por mi memoria de tal manera que apenas podía retenerlos. Imágenes, sonidos y dolor mucho dolor me abofetearon devolviéndome a la realidad. Recordé las salas insonorizadas, las batas blancas y sobre todo las descargas eléctricas. Levanté las mangas de mi chaqueta y pude ver los pinchazos en mis brazos y las quemaduras de los electrodos que diariamente me colocaban los “doctores” que mi familia había contratado para currar mi enfermedad. Ahora recordaba perfectamente todo lo que había pasado.
Esa mañana, como cada día, el doctor Quintero y una de sus enfermeras habían entrado en mi habitación con la dosis diaria de tranquilizantes y barbitúricos, esperando encontrarme aún somnoliento por la toma nocturna. ¡Qué equivocados estaban¡ Sin darles tiempo a reaccionar salté de la cama y con mi brazo derecho abofeteé a la enfermera que inconsciente cayó al suelo golpeándose la cabeza contra uno de los cajones de la mesilla. Por el charco de sangre juraría haberla matado. Fuera de combate la presa más débil salté loco de ira sobre el doctor que forcejeando intentó zafarse de mi ataque pero su final fue el mismo que el de su compañera. Una vez comprobé que estaba muerto lo desnudé y me puse sus ropas. No podía escaparme del manicomio vestido con el camisón. No llegaría ni al final del pasillo. Salí de mi habitación y comencé a caminar a un ritmo que sin llamar demasiado la atención me sacase cuanto antes de allí, pero Sofía apareció de la nada y me sujetó del brazo. La sujeté del cuello y de un empujón nos metimos en una de las salas de electroshock. La golpeé una y otra vez contra la pared, momento en el que sin darme cuenta arranqué uno de sus botones. El botón de mi mano. Era de la blusa de Sofía. Ella era la única que había creído en mí y yo la quería, pero ahora también estaba muerta. ¿Y si de verdad mis padres tenían razón y estoy loco?
Volví a meter en mi bolsillo el botón y la tarjeta. Si mis recuerdos eran ciertos y no producto de la esquizofrenia, la policía estaría buscándome. Tenía que huir lo más lejos posible y en el menor tiempo posible. Busqué al camarero; no estaba en la terraza así que me levanté sin llamar mucho la atención y me fui. No tenía dinero para pagar el café y lo que menos me convenía era una trifulca con él por un mísero euro que podía llevarme derecho a la jefatura de policía.
Me puse a andar sin dirección ni rumbo, pues la verdad es que no tenía ningún plan infalible que me sirviera de solución para huir de allí y mucho menos de los recuerdos que ahora gobernaban mi mente. Mis pasos me llevaron hasta la playa, allí donde el mar ya podía bañar mis pies; el sol languidecía en el horizonte mientras respiraba aquella extraña sensación de libertad que se me antojaba no haberla sentido nunca antes, y aún así un atisbo de tristeza se apoderaba de mí inconscientemente, me poseía sin tan siquiera darme la oportunidad de zafarme de él. Sentía la necesidad de esconderme, de buscar algún refugio donde nadie pudiese encontrarme y que a la vez me proporcionara un mínimo de espacio y tiempo para poner en orden mis ideas, para pensar con un poco más de claridad pues tenía la sensación de que a medida que iban pasando las horas menos tiempo me quedaba para reaccionar y más me asustaba la idea de que alguien pudiese reconocerme y dar la voz de alarma, pues para entonces seguramente ya habrían empapelado la cuidad con mi fotografía y sería cuestión de horas que dieran conmigo.
Barajé la posibilidad de refugiarme en el motel de la carretera cuyo letrero luminoso podía ver desde mi posición, pero deseché aquella estúpida idea al instante, pues no tenía dinero y aquel sería el primer lugar donde me buscarían, además sabrían que escapé sin ningún tipo de documentación ni efectivo, por lo que pronto deducirían que no podría ir muy lejos. Recordé que cerca de allí había una pequeña cala donde solía jugar de pequeño, y sin dudarlo me dirigí hasta aquel lugar alejado y solitario, donde recordaba había un recodo que la erosión había convertido en una pequeña cueva.
Me senté allí, en medio de la minúscula cueva; no recordaba fuera tan pequeña, ni siquiera podía mantenerme en pie allí dentro, pues mi cabeza golpeaba contra el techo rocoso. Sentía la espalda húmeda pues un sudor frío empezó a recorrerme el cuerpo y a ascender por mi columna vertebral, a la vez que la arena viscosa empezaba a apoderarse de todo mi ser. Abrí la mano y de nuevo me enfrenté a la incómoda visión de aquel botón amarillo que de nuevo volvía a arremeter contra mí con toda su descarga de imágenes inverosímiles. Nuevamente volvían a recorrer mi mente todos esos extraños recuerdos de rabia y dolor, de muerte y destrucción que me hicieron cerrar la mano apretándola con todas mis fuerzas, como queriendo hacer desaparecer aquel botón y con él todos esos malditos recuerdos. Yo no podía ser un asesino, ni un loco, aquello no podía estar pasándome a mí, no quería creer que aquellas imágenes pertenecieran a mi pasado; por un momento maldije aquella tarjeta que me convirtió al instante en escoria humana.
Me recosté; a pesar del frío que empezaba a sentir quería conseguir dormirme, con la vaga esperanza de que al despertar todo aquello hubiese pasado, que solo fuese un mal sueño; pero no conseguí dormirme en toda la noche, muy al contrario, seguía en vilo y más despejado de lo que había estado en mucho tiempo. Varias veces me asomé para ver la playa con su cautelosa nocturnidad, para dejarme acariciar por aquella luna llena que rielaba sobre la inmensidad del mar. Todo parecía en calma, nadie parecía buscarme por aquella playa, a pesar de ser un buen sitio para esconderse un asesino sin recursos; aquello me dio la frágil esperanza de que aquellos recuerdos no fuesen ciertos, pues necesitaba apaciguar mi alma de algún modo, pero aún así, aquellas imágenes se veían tan reales...............
Rayaba el alba y el amanecer parecía querer apoderarse del firmamento con insistencia, cuando me enfrenté a mí mismo tratando de buscar la mejor solución posible, pues tampoco podría permanecer así mucho más tiempo, pues hasta el hambre estaba haciendo acto de presencia y hacía rugir mi interior con fuerza. No sabía si realmente era un asesino o no, si realmente estaba loco o no, pero lo que sí empezaba a tener muy claro es que fuese como fuese yo no podía vivir con ese peso en mi conciencia; y quizá lo mejor de todo a estas alturas sería subirme al acantilado y arrojarme al mar para quitarme la vida, para descansar realmente de aquella locura que invadía mi mundo. Dicen que es de cobardes quitarse la vida, pero yo ni siquiera tuve valor para hacerlo; así que decidí emprender el camino hacia el pueblo, lo que tuviera que pasar que pasara y cuanto antes mejor. El botón amarillo seguía estando en el bolsillo de la chaqueta de aquella americana que ni tan siquiera me pertenecía.
Las calles se mostraban desiertas a aquellas horas de la mañana, todavía no había salido el sol, y la tenue luz de las farolas eran mis únicas guías en aquel incierto camino del cual desconocía qué me depararía. Pronto vi el letrero luminoso de la comisaría de policía; me detuve por unos instantes ante su escalinata intentando escudriñar fugazmente su interior; todo parecía en orden, demasiado tranquilo para que un loco asesino anduviera suelto por aquellos parajes. En su interior un policía uniformado, seguramente de guardia, dormitaba sobre una silla la cual no se apreciaba muy cómoda. Respiré hondo, tan hondo como pude mientras la adrenalina se apoderaba de mi ser y el corazón empezaba a acelerarse golpeando con fuerza mi pecho, como si fuese a salirse de él de un momento a otro. Subí lentamente los cinco escalones que me separaban de la puerta de entrada, en cada pisada notaba como el ritmo cardíaco iba en aumento; intenté inútilmente abrir la puerta, pero parecía cerrada por dentro; golpeé entonces el cristal y el policía por fin pareció percatarse de mi presencia en el exterior. Aturdido por el sueño truncado se acercó a la puerta, me observó desde dentro a la vez que su rostro palidecía por completo, como si hubiese visto un fantasma, o un espectro. Por mi parte todo mi mundo se vino abajo y mis más horribles sospechas parecían confirmarse, estaba claro que aquel hombre estaba asustado, y no era para menos, sabía que estaba frente a un asesino. Vi como accionaba el botón de alarma antes de abrirme y como al instante cuatro policías más se posicionaban tras la puerta que finalmente se abrió con mucho estruendo. Los cinco agentes se abalanzaron sobre mí descargando toda su fuerza sobre mi frágil cuerpo, el cual no opuso resistencia en ningún momento; como si las fuerzas me hubiesen abandonado por completo caí de rodillas al suelo derrumbado por el peso de todo mi mundo que ahora se abalanzaba sobre mí a plomo...
Y ahora me encuentro aquí, ante este tribunal, después de interminables interrogatorios y noches de insomnio, después de ser visitado por innumerables psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, que han conseguido rescatar todos aquellos recuerdos que creía ni tan siquiera recordar. Sí, aquí estoy, tratando que mi abogada consiga hacer comprender a este jurado popular que obré en defensa propia, que actué movido por el mero instinto de supervivencia. Su voz, cálida y penetrante me da seguridad, protección y confianza y me entrego sin miedo al destino que la vida me quiera deparar...
Tras cuarenta y cinco minutos de angustia el jurado popular vuelve a la sala con la intención de emitir su veredicto. La portavoz, una mujer de mediana edad, morena, de ojos castaños, se queda en pie mientras el aguacil le acerca el micrófono; tras unos segundos que a mí se me antojan interminables, su voz empieza a salir por los altavoces; cierro los ojos, los aprieto con fuerza mientras trato de procesar lo que aquella voz -ahora en off para mí-, trata de comunicar.
-Señor Juez y miembros del tribunal: Ha tenor de lo expuesto en esta sala en los últimos quince días; después de haber leído detenidamente todos los informes policiales y psiquiátricos, en los cuales realmente no se hallan indicios de que el acusado posea ningún tipo de discapacidad intelectual, este jurado popular estima, que aún estando en plenas facultades mentales, no hay pruebas para procesar al acusado por homicidio en primer grado; por lo cual declaramos al señor Miguel Muñoz, “Culpable de homicidio en legítima defensa”, y dejamos en manos del señor juez la pena que estime oportuno imponer al acusado.
Dieciocho meses en la prisión y un contrato de colaboración para denunciar todas las prácticas aberrantes de aquel psiquiátrico, fueron mi condena, la cual cumplo sin pena ni gloria, pero con la certeza de que todo pasa y todo llega, y que dentro de poco comenzará mi nueva vida, la que tanto ansié y la que me arrebataron por algún juego caprichoso del destino el día que mis padres decidieron conscientemente internarme en aquel psiquiátrico.
Seo&Ruth